Una década después de descubrir un nuevo hominini primitivo, Lee Berger se interna en un traicionero sistema de cuevas para saber más sobre este antiguo antepasado de los humanos.
Puedes leer el texto original sobre el la Cueva de los Huesos en su versión en inglés: He returned to the ‘cave of bones’ to solve the mysteries of human origins
“Creo que hay que detener la excavación”, advertí.
Señalé la imagen fantasmal en la pantalla de la computadora y volteé para ver a Keneiloe Molopyane, antropóloga y científica forense a quien nuestro equipo apodó “Huesos”. Estábamos viendo la transmisión en vivo de dos colegas arqueólogas, Marina Elliott y Becca Peixotto, quienes excavaban a más de 35 metros debajo de nosotros. Huesos se acercó para ver la pantalla, las luces de las lámparas de cabeza se movían en todas direcciones dentro de la cámara.
“¿Por qué detenerla?”, preguntó.
Era noviembre de 2018 y estábamos sentados en el “centro de comando” de nuestro equipo, en el sistema de cuevas Rising Star, Sudáfrica, que comprende casi cuatro kilómetros de pasajes transversales y que en algunos puntos desciende más de 40 metros por debajo de la superficie. De vez en cuando hay cámaras en las que te puedes sentar o incluso poner de pie, pero la mayoría de los espacios abiertos son relativamente pequeños. Marina y Becca, nuestras excavadoras con más experiencia, trabajaban en uno de esos espacios, Dinaledi.
La Cámara de las Estrellas
En estas cuevas se formaron sedimentos a partir del polvo y el escombro que se desprendieron de los muros y cubrieron el suelo en capas casi invisibles. Sin embargo, el sedimento que Marina y Becca estaban sacando no tenía la misma uniformidad. Parecía que lo habían manipulado. “Parece que hay un hoyo en el suelo de la cueva –le respondí a Huesos–. No creo que sea una depresión natural. Parece un túmulo”, concluí.
Huesos abrió los ojos como platos. “Tienes razón”. Volvió a estudiar la imagen en la pantalla. “Creo que estás tomando una buena decisión. Hay que detenernos”.
En ese entonces no lo sabía, pero esa decisión resultaría en una revelación científica y uno de los momentos más aterradores y asombrosos de mi vida.
Nuestras labores previas en Dinaledi, en 2013 y 2014, habían sido maravillosas. En menos de dos meses, mi equipo había recuperado más de 1 200 fósiles –sobre todo huesos y dientes– de un lugar en Rising Star de no más de un metro cuadrado.
Como lo describimos en más de una docena de artículos científicos, esos fósiles resultaron una novedad para los paleoantropólogos. Los restos representaban a una nueva especie de antepasado primitivo del humano que denominamos Homo naledi: Homo porque pertenecía al género que compartían otros humanos y naledi porque quiere decir “estrella” en sesoto, un idioma que se habla en la región de aquel sistema de cuevas de Sudáfrica, a unos 50 kilómetros al noroeste de Johannesburgo. Denominamos la cámara Dinaledi o “cámara de las estrellas”.
La Caja de Rompecabezas
El mayor descubrimiento de nuestras excavaciones de 2013 y 2014 fue un cráneo de H. naledi que encontramos entre un complejo despliegue de huesos y fragmentos óseos: huesos de piernas, brazos, piezas de manos y pies. Denominamos aquel revoltijo como Caja de Rompecabezas. Excavarlo fue una versión de alto riesgo del juego de palitos chinos, en el que debíamos extraer cada pieza sin mover las demás. En total, la Caja de Rompecabezas terminó ocupando una superficie de un metro de largo repleta de restos fósiles.
En noviembre de 2018 habíamos regresado a la Caja de Rompecabezas para comprobar si Dinaledi tenía una capa continua de huesos. Cavamos dos nuevos cuadrados: uno al sur de la Caja de Rompecabezas y uno al norte. El cuadrado norte reveló una concentración de fragmentos que parecía provenir de un individuo. Al cavar más profundo descubrimos una zona sin huesos y después otra concentración de estos que contenía una mandíbula y huesos de extremidades desordenados, preservados en todos sus ángulos.
Marina y Becca retiraron por cucharadas el sedimento de la zona que a Huesos y a mí nos desconcertó en la transmisión en vivo, hasta que descubrieron una concentración de huesos del mismo tamaño que una maleta mediana. Curiosamente, el sedimento circundante solo contenía algunos fragmentos óseos o ninguno. No tenía sentido. Si los huesos habían caído en la cámara y se habían movido de forma natural, ¿por qué los fósiles se habían apiñado? ¿Por qué había espacios entre ellos?
Un misterio por resolver
Durante años habíamos trabajado en Rising Star con la certeza de que el H. naledi había habitado estos espacios y teníamos motivos para sospechar que habían empleado Dinaledi como repositorio para sus restos. Pero “desecho intencional de cuerpos” –la descripción que todos habíamos tenido cuidado de emplear en nuestro trabajo anterior– es muy distinto de “entierro”. En nuestros artículos de 2015 en los que describimos al H. naledi sugerimos que los cuerpos que encontramos en Dinaledi pudieron haber sido cargados hasta la cueva o arrojados desde arriba, quizá desde el pasaje que llamamos el Conducto, porque parece una chimenea. Por otra parte, un entierro es algo más intencionado: un cuerpo que se entierra y luego se cubre.
Es sorprendente la poca evidencia arqueológica que se ha encontrado del entierro como práctica entre los miembros más primitivos de nuestra especie. Los casos más claros y antiguos provienen de Israel, y se cree que tienen entre 120 000 y 90 000 años de antigüedad. En ocasiones, los neandertales también enterraban a sus muertos, aunque la evidencia más clara de esta conducta proviene de un momento muy tardío de su existencia, hace menos de 100 000 años. En el caso del H. naledi, nuestro cálculo más aproximado de su existencia se remonta mucho más atrás, entre 335 000 y 241 000 años.
H. naledi era Homo, pero su cerebro medía un tercio del nuestro, así que no se le consideraba humano. La ciencia podía aceptar que los homininis con cerebros más grandes, como los neandertales, mostraban conductas complejas, pero la idea de que el H. naledi tuviera esa capacidad era difícil de aceptar. Por lo tanto, proponer que quizá Rising Star contenía un lugar de sepultura era una idea radical. Suponía planeación, una intención que compartía un grupo social y el conocimiento de la permanencia de la muerte.
A principios de 2022 había aumentado la posibilidad de que estuviéramos descubriendo entierros de H. naledi. Teníamos fósiles de H. naledi de distintas partes de Rising Star, entre ellas la Caja de Rompecabezas, el mismo Dinaledi y otra cámara a más de 100 metros de ahí. Habíamos tomado tomografías de un bloque de piedras del sistema de cuevas que revelaron el cuerpo de un niño, casi seguramente H. naledi, hecho bola en un espacio más pequeño que un canasto de ropa, con los restos de otros dos o tres arrojados en el mismo hoyo o alrededor de este. A un lado de la mano más completa del esqueleto encontramos un objeto en forma de medialuna más denso que los huesos, quizá una herramienta de piedra.
Ahora teníamos preguntas importantes que responder y un argumento radical y controvertido que plantear: una especie no humana, cuyo cerebro era apenas más grande que el de un chimpancé, había enterrado a sus muertos.
El equipo y yo debíamos asegurarnos de presentar al mundo toda la información que teníamos de manera clara y comprensible. En todos los descubrimientos en Rising Star, menos de 50 de mis colegas se habían deslizado hasta Dinaledi por el Conducto, un pasaje vertical de 12 metros de largo. Su parte más estrecha medía tan solo 19 centímetros de ancho. En el curso de los años, yo mismo les había advertido a miles de personas sobre el peligro de este lugar.
El descenso a la cueva de los huesos

Pese a haber dirigido esta investigación durante casi una década, solo podía imaginar la naturaleza de aquel espacio. Completé los detalles al ver en la pantalla de la computadora cómo descendía el equipo por los cables que habíamos dispuesto por el sistema de cuevas, revisando mapas y maravillándome con los fósiles.
Ahora Dinaledi había producido su sorpresa más grande hasta ese momento y verla a la distancia no sería suficiente. Si eso implicaba que tenía que arriesgar la vida y mi cuerpo para bajar e interpretarla de cerca, así sería.
No obstante, antes de pensar en bajar por el Conducto, primero tenía que preocuparme por caber en él. Para decirlo sin rodeos, tenía que bajar de peso. Se acercaba mi 57º cumpleaños, por lo que no me quedaban muchos más años para intentarlo. Hice dieta y ejercicio, y si bien mi familia me apoyó mucho, no compartí mis planes con nadie. En el curso de los siguientes meses bajé 25 kilos y hacía décadas que no me sentía en forma.
El día de mi intento, que se llevó a cabo en julio, me desperté a las cinco de la mañana y me puse mi overol azul. Pasé media hora revisando las pilas de la luz de mi casco y otro equipo que llevaría en la mochila. Después me senté en la cama para amarrarme las botas militares que me llegaban a las pantorrillas y me quedé mirando las paredes de la posada donde me estaba quedando, intentando pensar de manera positiva. Pensé en mi esposa, Jackie, quien seguro se estaría despertando para ir a trabajar. Pensé en nuestros dos hijos, Megan y Matthew. Los dos habían bajado por el Conducto y sabían lo peligroso y difícil que era.
Todavía no les contaba lo que iba a hacer. Dudaba seriamente de mi capacidad para bajar por el Conducto. En parte creía que a ninguno de ellos le costaría mucho trabajo convencerme de no hacerlo.
Un laberinto de oportunidad
Antes de hacer algo peligroso siempre hay un momento lleno de dudas y, cuando metí los pies por el estrecho abismo del Conducto, tuve muchas. Tenía la cara casi pegada a la piedra sólida, el overol se atoraba en las hendiduras de la piedra y los muslos apenas cabían en aquella fisura. La luz de mi casco proyectaba sombras inquietantes. Ya estaba metido de la cintura para abajo, respiré profundo y visualicé los confines angostos por los que estaba entrando. Me deslicé por la milenaria piedra gris. “Carajo, qué angosto”, pensé. Tenía medio cuerpo en el hoyo. Era solo el comienzo.
Alcé la vista para ver a Maropeng Ramalepa, miembro de mi equipo de exploración y el “Trol del Conducto”, mi guía para esa primera mitad del descenso. Se acuclilló en la entrada y me sonrió. “¡Vamos, profe, tú puedes!”, dijo. Le respondí con un gruñido mientras despedía vaho en el aire fresco de la cueva. Unos minutos después respiré profundo, me puse de espaldas y fui bajando centímetro a centímetro.
A medida que movía las botas para entrar por la boca del Conducto, el ángulo peculiar de la entrada me obligó a pegar la cara a la piedra. La gravedad me ayudó hasta que se me atoró el pecho. Me retorcí y empujé hasta que el oscuro muro del túnel era todo lo que veía. No había esperado que los muros estuvieran tan húmedos y me costó trabajo sujetarme bien de la superficie resbalosa. Por instrucciones de Maropeng, me fui metiendo por una ranura increíblemente angosta en la piedra detrás de mí y a mi derecha. Apenas cabían mis botas en ese hueco.
Escuchaba a Dirk van Rooyen, líder del descenso de ese día, moverse debajo en la oscuridad. “¿Cómo va?”, gritó. “¡Todo bien hasta ahora!”, grité de regreso. Estaba a punto de hacer un compromiso inmenso: si seguía descendiendo, no me quedaría otra opción que meter la parte más ancha de mi cuerpo por la ranura. Hice una mueca. Esa ruta también sería mi salida.
Cerré los ojos y me seguí deslizando por el hoyo mientras estiraba el pie derecho para tocar la punta de una estalagmita grande cerca de Dick. Con mucha dificultad, conseguí moverme en espiral apoyado en la punta del pie, como una bailarina. Respiré y seguí deslizándome por el pasaje.
Era una locura
Cuando mi cuerpo llegó a la estalagmita, me encontré abrazándola, literalmente tenía la mejilla pegada a la piedra mojada. Mientras recuperaba el aliento y descansaba, miré a todos lados. Me di cuenta de que el espacio no era un conducto, para nada. Incluso era distinto de los dibujos en nuestros artículos científicos. Desde que lo descubrimos en 2013 lo habíamos descrito como una chimenea, un único pasaje vertical. En realidad era una compleja red de varios pasajes. Imaginé a los H. naledi entrando y saliendo por estos espacios, adultos y niños escalando por donde querían, a diferencia de nosotros, humanos corpulentos. Era un laberinto con distintas rutas.
Seguí descendiendo y el pasaje me obligó a dejar aquellas revelaciones para después. Mi cadera cupo por el espacio de 19 centímetros, pero cuando deslicé el pecho por el hueco, un cruel trozo de piedra me pinchó el esternón. Sentí cómo me dobló el hueso. “¡Este trozo de piedra no me deja pasar!”, grité.
Contemplé mis opciones. Alcé la vista y Maropeng estaba sentado arriba, cerca de la entrada del pasaje. A su lado colgaba la cuerda para escalar, que usábamos para transportar el equipo por las cuevas. Me envolví la muñeca derecha con la cuerda lo más que pude. “¡Maropeng! Cuando te diga, ¡jálame! ¡Estoy intentando liberarme!”.
Sentí la cuerda apretada en torno a la muñeca. “¡Jala!”, grité. La cuerda se tensó y empujé con todas mis fuerzas, haciendo palanca como pude. Apenas fue suficiente para levantarme unos centímetros y liberar el pecho. Sentí una punzada de dolor en el hombro.

Miré la piedra infranqueable, la mente me daba vueltas a mil por hora. Durante nueve años había creído que el Conducto era una ruta especial e importante para entender la conducta del H. naledi, pero me había equivocado. No tenía nada de especial, salvo que cabían humanos por él. Habíamos hecho aquel tránsito innecesariamente difícil para nosotros.
Tomé una decisión. “Dirk, ¿puedes cortar este pedazo de piedra?”, pregunté. Si Dirk había tenido reservas en cuanto a alterar el pasaje, no las mostró. Con un par de golpes rápidos rompió el trozo molesto con un martillo para piedra. Esta vez ya no me prensó el esternón. Apreté la mandíbula por el dolor, pero me liberé. Seguí bajando por ese conducto mientras mi cuerpo se contorsionaba como pasta de dientes que salía de un tubo retorcido.
Luego de unos minutos, mi bota rozó la punta de la escalera. No podía creerlo. Era la escalera que nuestro equipo había diseñado especialmente para Dinaledi. Cuando alguien llegaba hasta ese punto, nuestro equipo llamaba al centro de comando para avisar que había terminado la parte extenuante del pasaje de la cueva de los huesos. Marina ha llegado a la escalera. Becca ha llegado a la escalera. Kene ha llegado a la escalera.
“Berger llegó a la escalera”.
Toqué tierra firme en Dinaledi y cerré los ojos. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Desde hacía más de ocho años –desde su descubrimiento– había creído que nunca pondría un pie en aquel lugar. El viaje había sido espantoso, pero había aprendido muchísimo. El dolor y el miedo habían valido la pena. Ahora tenía que aprovechar al máximo las horas que tenía.
Saqué mi teléfono y le marqué a mi esposa para hacer una videollamada por el sistema de internet de la cueva. Cuando respondió, le sonreí, con la cara sucia y sudorosa, la voz eufórica.
—Adivina dónde estoy —le dije.
—¿En una cueva? —bromeó.
—Estoy en la cámara de Dinaledi. ¡Logré entrar!
Leí la sorpresa en su cara.
—¿Y salir? —preguntó.
—Si puedo entrar, puedo salir —respondí.
A decir verdad, me pregunté si podría cumplir mi promesa. La salida fue por lo menos igual de difícil que la entrada, si no es que más.
Pero ese miedo tendría que esperar. Ahora, debía explorar.
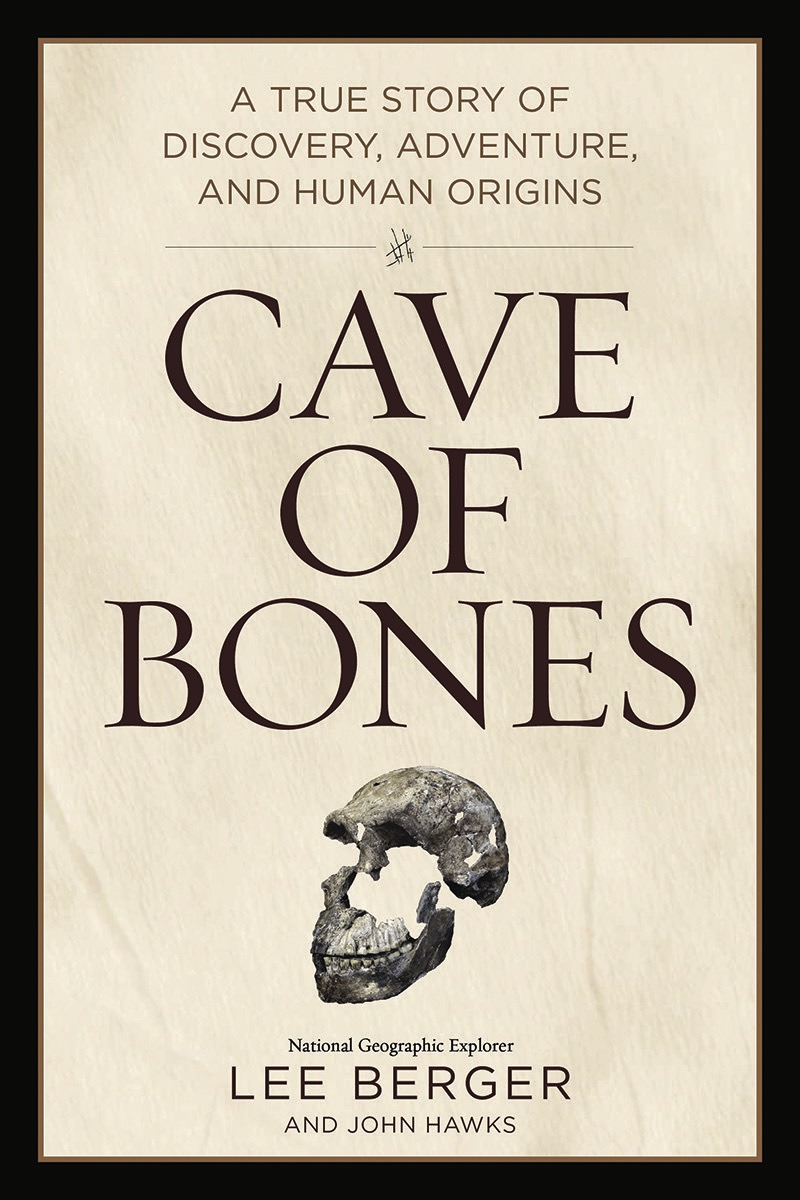
National Geographic Society está comprometida con mostrar y proteger las maravillas de nuestro mundo. Ha apoyado el trabajo de paleoantropología del explorador en residencia Lee Berger en África desde 1996.
Este fragmento es del libro Cave of Bones, de Lee Berger y John Hawks, disponible en varios puntos de venta.
Sigue leyendo:
Los primeros humanos ya eran expertos en dominar el fuego dentro de sus cuevas
Encuentran una pared de cráneos en una cueva de Chiapas, posiblemente un tzompantli
Descubren el calendario lunar más antiguo de Europa, escrito en cuevas hace 20,000 años


